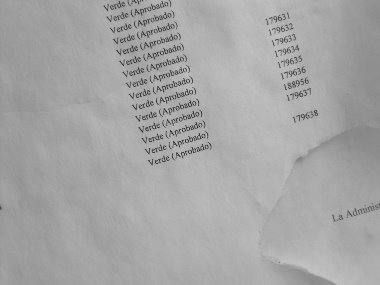El hecho de levantarme temprano nunca me ha entusiasmado demasiado, y más bien mi humor se descompone que mejora cuando me veo obligado a sufrir las madrugadas. O ni tan madrugadas, también, no hay caso en querer disfrazar mis malestares. No me gusta levantarme temprano, punto.
El hecho de levantarme temprano nunca me ha entusiasmado demasiado, y más bien mi humor se descompone que mejora cuando me veo obligado a sufrir las madrugadas. O ni tan madrugadas, también, no hay caso en querer disfrazar mis malestares. No me gusta levantarme temprano, punto.miércoles, enero 31, 2007
Cuando fuimos pequeños
 El hecho de levantarme temprano nunca me ha entusiasmado demasiado, y más bien mi humor se descompone que mejora cuando me veo obligado a sufrir las madrugadas. O ni tan madrugadas, también, no hay caso en querer disfrazar mis malestares. No me gusta levantarme temprano, punto.
El hecho de levantarme temprano nunca me ha entusiasmado demasiado, y más bien mi humor se descompone que mejora cuando me veo obligado a sufrir las madrugadas. O ni tan madrugadas, también, no hay caso en querer disfrazar mis malestares. No me gusta levantarme temprano, punto.miércoles, enero 24, 2007
El país falsificado o el imperio del gólem

J. L. Borges,
El Gólem
No hay que confundir mentir con falsificar.
jueves, enero 18, 2007
Obituarios

martes, enero 02, 2007
Declaración

Todo, todo esto fue antes, cuando poco a poco me encontré en tus ojos y tus labios, cuando por fin mis mapas dejaron de ser territorios nebulosos y se convirtieron en paisajes reconocibles: la hondonada de tu vientre, las alturas de tu pecho, las sinuosas dunas de tu espalda. Las cosas volvieron a tener nombre y vuelven a tenerlo hasta hoy, las palabras volvieron a tener sentido y de pronto el corazón volvió a ser corazón y la piel piel y esa noche, la noche del día segundo del último año del siglo pasado, cuando me encaramé sobre la mesa del café Barroco para besarte, mientras cerraba los ojos para lanzarme al espacio vacío que nos separaba y que desde ese momento quedó abolido para siempre, entonces los labios –entumecidos y resquebrajados- volvieron a ser labios.
Ahora, desde la distancia de este nuevo tiempo, de este nuevo siglo, también, todo lo que recuerdo es un antes que se prolonga e invade el presente, que se cuelga de las gotas de agua que se juntan en un rincón de la memoria, de tantos libros y películas (After life, por ejemplo), de tantas peregrinaciones conjuntas, de tantas soledades y espacios que ya hemos compartido, de tantas distancias y lágrimas, una antes que es como un animalito vivo, palpitante, y que nos sonríe desde ese otro momento siempre inconcluso que es el futuro.
Y así, entonces, tanta vuelta para decirte que te quiero.
lunes, diciembre 18, 2006
Liturgia

Y comenzar a escuchar la voz de una mujer que llama a su hija, supone, una mujer ya algo vieja, la voz rasposa llamando Albertina, Albertina y luego callando en espera de una respuesta que no llega y al otro lado de la calle y el parque el edificio de ladrillos y sus ventanas. El señor K, desde el balcón, observa una ventana que se enciende, multicolor, con las luces de un árbol de pascua y otra que se apaga luego de que un hombre con la cara pintada por la tristeza se detuviera junto a la puerta abierta y volviese el rostro como buscando algo. Observa una ventana sobre la que hay pegada una estampa de Jesús bonachón y con la palma abierta en un gesto de advertencia más bien severo y que contradice la quietud de su semblante y en el extremo superior del edificio su mirada se encuentra con un par de muchachitos regordetes que asoman sobre el borde de la ventana como en una cuadro de Rafael, la mirada y el pensamiento extraviado. Y nuevamente la voz de la mujer, Albertina, Albertina, y el silencio del atardecer como respuesta.
El parque silencioso se convierte en un eco vacío mientras la noche va ganado terreno, piensa el señor K. cerrando los ojos para disfrutar del viento con olor a mar, a sal y mareas, que completa el cuadro. Cada ventana una vida, se dice chasqueando la lengua seca contra el paladar, y cada vida un misterio. Un par de chicos que observan divertidos a una mujer que llama desde la ventana a su hija, una mujer de mediana edad, el rostro deslavado y las manos manchadas, asomada a la ventana y llamando a su hija y mirando al parque vacío que se agranda ante sus ojos como un monstruo dormido, como un corazón negro que late cada vez más lento.
El señor K. abre los ojos y en sus pupilas se reflejan –o eso cree él- los cuadrados minúsculos de las ventanas del edificio que ahora se mezcla con la noche cerrada y con el silencio cada vez más espeso y con la ausencia de viento que ha dejado espacio justo para oír una vez más la voz de la mujer llamando, ya no con un grito sino con un sollozo sordo, con la última llama de esperanza quemando como un trozo de carbón sus labios. Albertina, Albertina, escucha apenas el señor K. antes de levantarse y dar la espalda al mundo para sumirse en la oscuridad de su propio espacio.
miércoles, diciembre 13, 2006
Yo detesto a Pinochet

Pero se ha dicho que había tristeza y rabia.
Tristeza porque los que celebran brindando con champaña solían ser otros, los animales que rieron mientras el palacio de La Moneda era derrumbado por los proyectiles. El señor K. sabe muy bien que no es quién para juzgar, muchas veces, las acciones de otros, y comprende la alegría y el alivio. El señor K. nació apenas veintiocho días antes del golpe y recuerda con mucha claridad las tanquetas que se paseaban por las calles, el toque de queda, el silencio forzado. Recuerda muy bien el hedor de la muerte –del miedo a la muerte- que rondaba las calles de Santiago, los apagones y el sonido de las metralletas montadas sobre jeeps militares. Todo eso sucedió, el señor K. lo vio y oyó directamente y eso nadie puede negárselo, así como tampoco un pequeño sentimiento de alivio, una sensación placentera como de animalito que toma sol por la mañana.
La tristeza tenía que ver también con los recuerdos relacionados con sus 17 primeros años de vida, con canciones de Víctor Jara –con las manos destrozadas de Víctor Jara, con la sangre de Víctor Jara cubriendo las baldosas del entonces Estadio Chile-, con algún compañero de curso que fue detenido y torturado, con esas nubes que le cubren los ojos cuando ve Estadio Nacional o La Batalla de Chile.
Hubo rabia, también. Rabia en dos partes. La primera al ver a ciertos personajes de derecha tratando de rescatar algo bueno de la dictadura y de la figura de Pinochet. Obviamente los DDHH no se mencionaron, pero sí una supuesta modernización económica que se traduce en el paso más bien traumático de un modelo agrario latifundista y de producción primaria a un modelo de mercado que permite la existencia de capital especulativo y la concentración del capital y los medios de producción en muy pocas manos. Al señor K. no le gusta hablar de libre mercado porque, la verdad sea dicha, no cree en la existencia, o por lo menos en el real funcionamiento, de este. Se habló de esto pero no de habló del desempleo, ni de los cinco millones de pobres que habían para el 90, ni del daño previsional, ni de la disminución de las pensiones, ni de la municipalización de la educación. Supone el señor K. que, para algunos, es mejor no hablar de ciertas cosas y llenarse la boca con supuestos discursos de unidad nacional.
De ahí mismo derivó la segunda rabia, la nocturna, cuando acompañado por la señorita C. se infiltraron entre los manifestantes que gritaban frente a la Escuela Militar. No deja de pensar el señor K. que es curiosa la decisión que tomaron esa noche, la de ir a espiar a los momios. Y entonces escuchar gritos como “Allende murió por hueón, hueón, hueón”, “Gladys Marín, la puta del país” y “Marxista, culiao, matamos a tu hermano”. El señor K. piensa que hay viejas de mierda que ya no tienen vuelta, que van a morir momiasmomias y nada que hacer con eso. Pero ver a un grupo de cincuenta o sesenta cabros de 15 o 17 años gritando contra la UP (¿perdón?) sí que le descompone el estómago. Y cómo no, si esos son los nietos o hijos o sobrinos de los Larraín, de los Claro, de los Longueira y de los Matthei, de todos esos que esa misma mañana llamaba a la unidad y la reconciliación.
El señor K. en definitiva, no celebró nada ese día domingo, día internacional de los DDHH, y terminó a eso de la madianoche con un sabor amargo en la boca del estómago, muy parecido al que le acompañó durante las primeras horas.
lunes, diciembre 04, 2006
Matar a los viejos (a propósito de los recientes acontecimientos)
 “La gente lo mira y llora al mirarlo y al llorar lo ignora o parece ignorarlo, mirado desde más lejos”
“La gente lo mira y llora al mirarlo y al llorar lo ignora o parece ignorarlo, mirado desde más lejos”Matar a los viejos,
Carlos Droguett
Carlos Droguett (Santiago, Chile, 1912; Berna, Suiza, 1996) escribió este texto entre 1973 y 1980 e intenta situarnos en esta posibilidad de un futuro Santiago enmudecido, donde un anónimo viajero se instala en La Moneda y los viernes por la tarde hecha a volar papeles desde el balcón presidencial. No papeles cualquiera: se trata de una suerte de bandos donde se enumeran los crímenes de los condenados a muerte. Soplones, proxenetas, vendepatrias, traidores y, principalmente, viejos.
Se trata de una ciudad irreconocible, reconstruida por Droguett desde la distancia del exilio en Suiza, donde las calles se tropiezan una y otra vez entre sí, una aproximación a través de los sueños, quizás un primer esbozo de la demencia desatada e imparable; una ciudad con la muerte instalada como eje central, con la resignación y la apatía como constantes de vida. Hay algo en esto de premonición, de oscura y terrible profecía para un país cansado y despojado de su historia.
¿Dónde buscar los paralelos de esta novela de Droguett, cuáles son sus intenciones? Desde el inicio busca provocar: la sola dedicatoria le impidió ser publicada en España en 1981 y seguramente le costó la exclusión de las Obras Completas del autor publicadas por Editorial Universitaria en el 2000. Droguett aspira al todo: a metaforizar una situación de inhumanidad instalada en la sociedad chilena; a rescatar la poesía desde una prosa febril, densa, de difícil acceso; a retratar una clase manchada por la sangre, los viejos, símbolo ya no de sabiduría sino de decrepitud y decadencia moral.
¿Y los paralelos? Droguett no se anda con rodeos. Su novela es una abierta crítica a la clase política, al Estado, al Ejército y a la Iglesia, instituciones añejas que predican desde el púlpito de la inmoralidad. Habla de los que se llenaron de sangre las manos, de los que pidieron la intervención militar y se enriquecieron con ella y mintieron para no dejar de enriquecerse. Se trata sin duda de un texto tendencioso, para nada ambiguo, en el que nombres como los de Pinochet, Merino, Aylwin y Frei se asocian a esta clase condenada al paredón, un gran murallón instalado a un costado del rio Mapocho, cerca del Museo de Bellas Artes, donde los perros van a beber sangre después de los fusilamientos.
Droguett va más allá, sin embargo. Poco a poco va manifestando dentro del relato la paradoja de lo inevitable, del ser humano enfrentado a sí mismo y a su futuro. Cuando los viejos comienzan a escasear, los jóvenes, los que presenciaban entre vítores y aplausos el escarnio y muerte de los condenados, toman conciencia de lo que viene: ellos serán los próximos viejos. Es necesario intentar a través del sacrificio (la entrega del reconocimiento de lo que somos, en plural, de irradiar la verdad desde el centro mismo del ser) romper el círculo de muerte, y con esto Droguett nos muestra que quizás hay redención posible para la sangre que se ha derramado, que no todo esfuerzo vano, que a veces es suficiente la sensatez de uno para terminar con la locura.
martes, noviembre 28, 2006
jueves, noviembre 23, 2006
Ectopia cordis

Fue el cosquilleo, lo primero. No sé si fue un día o dos, pudieron ser hasta tres. Luego nada, hasta hoy. Puede inferir, por supuesto, que el mentado cosquilleo no tuvo nada que ver, que a lo mejor ni siquiera existió, que no es más que un mecanismo de la razón para mentenerme cuerdo, después de todo, que es un salvavidas que me lanza el subconsciente para que mi realidad no caiga hecha pedazos como un espejo. Desde el cosquilleo, decía, nada hasta hoy por la mañana (entonces todo sucedió, o terminó de suceder, anoche), cuando me levanté de la cama y al momento de sacarme el pijama y meterme a la ducha lo vi.
Qué importaba el cosquilleo premonitorio, entonces, qué valor podría tener el recuerdo impreciso frente al vapor de la ducha que corría desenfrenada y el espejo que efectivamente cayó al piso cuando de un manotazo lo aparté de mi vista –me aparté, usted entiende- y fue a convertirse en pedacitos de azogue que rodearon mis pies desnudos e indefensos, animalitos lampiños rodeados de cuchillos. Y como siempre, lo inmediato posterga lo importante, no fuera cosa que Laura, más tarde, o los niños, se imagina. Salir al pasillo para buscar la escoba y la pala y limpiar prolijamente el piso del baño, escarbar en los rincones inaccesibles para evitar cualquier accidente porque, esto es sabido, a mi la sangre me descompone. Pero me descompone de verdad, quiero decir: me pongo blanco como hoja de cuaderno de dibujo y a los segundos me desvanezco. Mariquita, me dirá, pero bueno, qué se le va a hacer.
Sin espejo, con el piso del baño despejado, la ducha corriendo y la impresión inicial superada, nada más que hacer que seguir la rutina diaria. Es decir: no se había acabado el mundo tampoco. Quizás se tratase de un caso en un millón, cómo saberlo, y no era para tanto, entonces, pues otros cinco mil tipos se habían levantado esta misma mañana, o ayer o quizás lo harían dentro de una semana, y se mirarían al espejo con la misma cara de sorpresa y espanto que yo lo hice. Así, pensando todo esto, me iba bañando y cada vez que llegaba al pecho tomaba más precauciones que de costumbre y al final opté por lavarme sólo con agua, sin jabón, para evitar irritaciones o infecciones, igual se notaba que el asunto era delicado.
Claro, luego vino la ropa, el tratar de acomodarse la camisa y ahí jugar con las posibilidades: un botón suelto, dos, quizás la corbata de un color parecido para taparlo a medias, quizás lo mejor era caminar como encorvado para disimular el bulto que por suerte no manchaba y al parecer todo seguía funcionando a la perfección. Porque me di el tiempo de mirarlo, cómo no. Y es que era un pequeño milagro, algo tan delicado, el pilar de todo. Acompasado a quién sabe qué metrónomo secreto, marcaba su propio tiempo y uno iba viendo cómo cambiaba de color y se contraía, a veces, y de pronto también parecía que iba a explotar. Fue en eso cuando miré el reloj y me di cuenta de la hora.
No es excusa para haber llegado tarde, eso lo tengo claro, pero tampoco es cosa de todos los días que a uno se le salga el corazón del pecho, jefe, y le quede a flor de piel como una plantita que asoma desde la tierra de una maceta. Por supuesto, aquí mismo puede usted verlo, fíjese, si parece otra cosa tan distinta a esos esquemas de la escuela, hasta inspira algo de ternura. Supongo que puede tocarlo si quiere, pero hágalo con cuidado, por favor, seguro que es sensible y se resiente si lo hace muy fuerte.
sábado, noviembre 18, 2006
Otra noche

De día el departamento se siente solo. No queda más que encender el computador y probar un par de líneas. Las palabras no siempre fluyen como se desea y por eso prefiere escribir de noche, cuando siente el trajín de la muchacha en el piso de arriba. El sonido del violín -a veces la muchacha se queda practicando hasta muy entrada la noche- le provoca escalofríos, le ayuda a convocar las letras, las oraciones que le sirven para completar las imágenes. De día no sucede lo mismo. Intenta escribir, se pasea por la habitación, se recuesta en la cama, se levanta, saca un libro, trata de leer algo, se asoma al balcón y mira hacia la calle a mirar otras muchachas y compararlas con la violinista del piso de arriba.
El teléfono. Dejar que suene, mirar por el balcón hacia los edificios cercanos. El teléfono. Retroceder hacia el interior y acomodarse en el sillón antes de contestar. Una invitación al cine. Anota lugar y hora en una servilleta que encuentra sobre la repisa de los discos. Por lo menos la tarde justificada. La tarde. Seguramente una película europea y una conversación acerca de las posibilidades del arte. Algo bien visto. Un bar con velas en las mesas, imágenes gastadas. Qué hacer. Sentarse frente al computador y mirar la pantalla vacía. Esperar. Dejar que los minutos pasen hasta que sea hora de meterse en la ducha y salir y olvidarse de todo por unas horas.
Bebió de más. Apenas da con el agujero de la cerradura del departamento. Gira la llave y deja que la puerta se abra sola, que choque suavemente contra el muro. Se apoya en el umbral y se quita los zapatos. Entonces la oye. Un murmullo que baja por las escaleras. Duda. Pone más atención. Sollozos. Deja los zapatos afirmando la puerta, para que no se cierre. Sube los escalones con cuidado. Al llegar al descanso distingue a alguien sentado en la oscuridad. Tiene un bulto junto a ella. La reconoce. Sube un par de escalones más y ella se percata de su presencia. Le sonríe entre las lágrimas y el cabello que le cubre el rostro. Le tiende la mano. Ella sigue sonriendo. Toma el estuche del violín y se pone de pie. Baja los escalones con cuidado. Siente su mano fría. La estrecha. Bajan lento, muy lento.
Entran al departamento sin encender la luz. Ella camina hasta el balcón. La alcanza. Le acaricia el hombro, el cuello. Ella se deja hacer. Se acerca más. La abraza por la cintura. Ella se estremece. Se gira de pronto y se miran a los ojos. Siente sus manos en la espalda. Se besan. Ella tiene los labios pintados. Saborea el beso. Las manos se cierran encima de los cuerpos.
- Siempre nos vemos en la escalera -dice la violinista.
Sentir sus manos en la espalda, en el pecho.
- Te ves linda cuando bajas así, rápido.
La caricia se hace más profunda. Le arranca un suspiro.
- No sé si tú te veías linda botando la basura -bromea la violinista.
Se miran. Ambas sonríen.
- Cuando niña metía gatos por el ducto de la basura y los oía caer, pero parecía que esos tubos no tenían fondo -dice ella.
La violinista deja sus manos quietas y mira hacia el lado.
- A veces esos tubos terminan en una caldera -dice.
- Lo sé -responde ella-. Ahora tengo pesadillas con gatos.
La violinista sonríe y le acaricia el rostro. Buscan sus labios. El sabor del lápiz labial ha desaparecido.
lunes, noviembre 13, 2006
Noche estrellada
 Ella lloraba. Él miraba hacia adelante, más allá del parabrisas, a la luz que se iba diluyendo hasta desaparecer y ocultar la calle en la oscuridad. No habían estrellas ni luna. Él cerró los ojos.
Ella lloraba. Él miraba hacia adelante, más allá del parabrisas, a la luz que se iba diluyendo hasta desaparecer y ocultar la calle en la oscuridad. No habían estrellas ni luna. Él cerró los ojos.jueves, noviembre 02, 2006
sábado, octubre 28, 2006
Historia de una ida y una vuelta II
viernes, octubre 27, 2006
martes, octubre 24, 2006
Monstruos
Una CIEGA sentada en una silla, con un bastón blanco entre las manos.
CIEGA: Había una vez un niño que no era un niño. Tenía los ojos grandes como canicas y las manos infladas y duras. El niño se paseaba por las tardes en la plaza mirando a los niños de verdad. El niño no sabía jugar. Sabía bailar, aunque lo hacía mal a causa de sus cortas piernas, y sabía silbar y a veces se le ocurrían cosas divertidas. Pero no se las contaba a nadie, porque no tenía nadie a quien contárselo. El niño caminaba tambaleándose, como si en cualquier momento se fuese a caer. No caía, el niño caminaba y no caía, miraba a los niños de verdad jugar juegos de verdad. Y no caía. Los niños de verdad crecieron, se hicieron grandes, y ya no jugaron más. El niño que no era un niño no creció, pero sí aprendió a jugar. El niño que no era niño salía por las tardes a la plaza a jugar, pero ya no había nadie. Y el niño se sentaba en una piedra y lloraba, de rabia y de tristeza.
2
Un ENANO y una CIEGA. La ciega está sentada en una silla, con el rostro hacia el frente. Lleva un bastón blanco que hace girar entre sus manos. El enano está a la izquierda, a un par de metros, junto a un tocadiscos viejo y una pila de discos, un poco más adelante que la ciega y dándole la espalda. Ruido de lluvia, lejana.
CIEGA: ¿Estás ahí?
Silencio.
CIEGA: ¿Estás ahí?
ENANO: Sí.
CIEGA: Entonces di algo.
Silencio.
CIEGA: Habla.
ENANO: ¿Qué quieres que diga?
CIEGA: No sé, cualquier cosa.
Silencio.
CIEGA: ¿Está lloviendo?
ENANO: No lo sé.
CIEGA: Creo que llueve. Puedo oír el ruido de las gotas al caer.
ENANO: Tal vez.
CIEGA: ¿Cómo era esa historia del circo?
Silencio.
CIEGA: ¿Por qué no hablas?
Silencio.
CIEGA: Recuerdo una tarde de otoño, el olor de la tierra húmeda, el crujido de las hojas bajo nuestros pasos, la brisa tibia...
ENANO: Encontrar sexos cuando busco ojos, erecciones cuando busco caricias... La oscuridad no es sólo la ausencia de luz, querida, hay tantas cosas que también pueden cerrarse sobre nuestros ojos y velarlos. Buscas respuestas, palabras que no existen, ilusiones mal definidas sobre una pantalla de plata. ¿Que hay para nosotros, entonces? Espacios truncados, ausencias. Te miro, a veces, y busco en tus ojos segados lo que tú buscas en mi cuerpo. Y no encuentro nada. Y no encuentro nada.
CIEGA: ¿Dijiste algo?
ENANO: No.
CIEGA: Me pareció escucharte.
ENANO: Es el ruido de la lluvia.
CIEGA: Tal vez.
La escena queda a oscuras. Se escucha el sonido de la lluvia, distante, y tal vez el ruido del bastón girando entre las manos de la ciega.
CIEGA: ¿Estás ahí?
Silencio.
CIEGA: ¿Estás ahí?
ENANO: Sí.
CIEGA: Puedo oír la lluvia cayendo en algún sitio, puedo oír tu respiración pausada. Sé que llueve y sé, también, que estás aquí, de pie, cerca del tocadiscos o mirando por la ventana que da a la calle.
ENANO: Por la acera de enfrente camina una mujer con un paraguas roto. Dos o tres varillas asoman entre la tela negra. La mujer es alta, como tú, y tiene el cabello rojo. Trata de no pisar los charcos. Está cubierta con un abrigo largo y sucio. Un perro asoma su cabeza entre los barrotes de una reja y ladra, amenazante, junto a la mujer. Ella se asusta, da un paso hacia el costado y tropieza. El paraguas cae a mitad de la calle. La mujer mira al perro, que sigue ladrando, y luego se vuelve lentamente. Se queda tendida sobre la acera, con la mano derecha metida en un charco, mirando el paraguas negro como si fuese un cadáver. Se queda tendida en la acera, inmóvil.
CIEGA: Sé que estás aquí.
La ciega comienza a tararear una melodía, tal vez un vals. Sobre la voz de la ciega y el sonido de la lluvia se oye el crepitar de un disco. Luego suena música, la misma melodía que la ciega tararea. Poco a poco su voz se va apagando, hasta que sólo se oye la música. Es una grabación en mal estado.
3
La música continúa sonando y la escena se ilumina. La ciega está de pie, tras la silla. En una mano lleva el bastón y la otra la tiene apoyada sobre el respaldo de la silla. El enano está sentado en la silla. Sus pies no tocan el piso. Ambos tienen el rostro hacia el frente.
ENANO: Me gusta esta melodía.
El enano comienza a tararear.
CIEGA: Cállate.
El enano no le hace caso.
CIEGA: Cállate.
El enano deja de tararear. Silencio.
ENANO: Eran buenos tiempos aquellos, sabes, ir de ciudad en ciudad, montar la pista, ensayar los saltos y los malabares...
Silencio.
ENANO: ¿Me estás escuchando?
Silencio.
ENANO: ¿Me estás escuchando?
CIEGA: Sí.
ENANO: Recuerdo muy bien todo, como si estuviese viendo una película. De ciudad en ciudad, sabes. Yo conducía un triciclo azul y otro enano iba sentado sobre mis hombros... ¿Te conté esa historia alguna vez?
CIEGA: Mil veces.
ENANO: El enano que iba sobre mis hombros hacía malabares con platos, a veces con clavas encendidas. A la gente le gustaba, es cierto... Solíamos aparecer después del carnaval de los ponies, todos blancos y con penachos dorados sobre la frente...
Silencio.
ENANO: Me gusta esta melodía.
CIEGA: Lo sé.
ENANO: ¿No te provoca bailar?
Silencio.
ENANO: ¿Quieres bailar?
CIEGA: No.
ENANO: ¿Estás cansada?
CIEGA: No.
ENANO: Esta melodía es realmente hermosa.
El enano se baja de la silla y comienza a bailar solo.
ENANO: Afuera llueve, las mujeres pasean con paraguas por la calle, los árboles tiemblan bajo las gotas que caen... ¿Puedes oír?
CIEGA: No oigo nada.
El enano no deja de bailar.
CIEGA: No hay imágenes para ti. Tocar tu rostro deforme, sentir tu respiración sobre mi pecho cuando me buscas por la noche, las uñas de tus pies enterrándose en mis muslos, tus dedos cortos apretando mis nalgas. Oír tus pasos sigilosos, tu presencia que es casi silencio. No hay imágenes para ti. Tampoco palabras.
El enano se detiene de pronto.
ENANO: ¿Dijiste algo?
CIEGA: No.
ENANO: Me pareció escucharte.
CIEGA: Es el ruido de la lluvia.
ENANO: Tal vez.
La escena queda a oscuras. La música se va apagando poco a poco y sólo queda el sonido de la lluvia, distante.
miércoles, octubre 04, 2006
Posibilidades para un relato
 Primero, el metro.
Primero, el metro. Ejemplo:
Un hombre sentado en la mesa de un café, escribiendo en una libreta Aló bolsillo blanca, como se lee en la tapa. Un hombre sentado y escribiendo y mirando de vez en cuando a su alrededor y frente a él una bandeja de plástico gris y un vaso de café a medio tomar y una servilleta arrugada y un par de sobres de azucar desgarrados y vacíos. Un hombre de traje, delgado y triste como pintura de El Greco, un hombre de ojos oscuros y negro pelo en desorden que escribe, entonces.
Otro ejemplo:
Una mujer subiendo la escalera del Metro. Una mujer de pelo corto y castaño y ojos del color de las hojas de los árboles en otoño. Una mujer joven y guapa, claro está, que trepa por las escaleras con calma, se podría decir que distraída, que ensimismada, lo suficientemente satisfecha con su vida como para no preocuparse de lo que le rodea.
miércoles, septiembre 27, 2006
Pasajero en tránsito II
Claro que las ventanas nunca dan precisamente al oleaje inmóvil de las dunas de un desierto africano, así como tampoco suelen tener vista al mar color acero, agitado y rabioso, de ese Chile ya distante, o a la oscuridad verde y pacífica del la selva negra alemana. Nunca o, en el mejor de los casos, apenas un atisbo del deseo: el viento seco del Sahara, el graznido destemplado de las gaviotas, el rumor de las hojas agitadas por una mano invisible o crepitando bajo el peso de unos pies desconocidos. Todo esto pensaba mirando el techo, o más bien trataba de pensarlo y ordenarlo de manera que le pareciera inteligible mientras desde la calle le llegaba el sonido de los automóviles que frenaban y tocaban la bocina, de las voces que se elevaban una por encima de la otra, que se superponían como planos traslúcidos en esa otra ventana que era la imaginación y que tampoco, en la mayoría de los casos, estaba orientada hacia donde uno hubiese preferido.
Se levantó despacio, tratando de no perder la hebra de sus pensamientos, buscando con la mirada la botella de cerveza a medio tomar, recorriendo con pasos lentos el piso de baldosas de la habitación. Encontró la cerveza en el alféizar de la ventana y la bebió de un sorbo. Estaba caliente y le revolvió el estómago. Ni hablar de fumar, pensó mirando hacia la calle, hacia la procesión de carretelas arrastradas por muchachos, interrumpida de pronto por la irrupción de una vieja y destartalada camioneta que trataba de abrirse paso por la estrecha calle a toda costa. Y entonces otra vez las bocinas y las maldiciones y el polvo que sobrevolaba esa parte de la ciudad como una antigua plaga bíblica.
Cerró los ojos un momento y respiró profundo el aire con olor a café, tabaco, a especias y fritangas que se vendían al regateo en el mercado. Pensó en otros olores (en las flores con forma de trompeta de un jardín, en un perfume –Tresor u Opium, quizás-, en el sudor sobre la suave piel de una chica, en el pelo revuelto y salvaje de otra), en otros lugares que ahora parecían imposibles, temporal y espacialmente, en otros lugares que ya no existían en su presente sino en el pasado que lentamente se desdibujaba al imponerse en el olor del café que se hizo potente y terminó por abrirle nuevamente el apetito y las ganas de fumar.
De debajo de la cama sacó los zapatos de lona, se puso la camisa y abrió la puerta del cuarto. Antes de salir miró hacia le ventana, dispuesta simétrica a la puerta en la pared opuesta, y lejos, sobre las siluetas de los edificios de color arcilla que le obstaculizaban parcialmente la vista, pudo distinguir la muralla de la ciudad vieja, los almenares derruidos y uno que otro estandarte que flameaba al viento. Sonrió, giró sobre sus talones y luego de cerrar la puerta bajó de dos en dos los peldaños de piedra de la escalera del hotel.