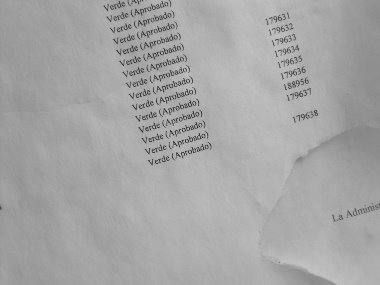18 de julio
Luciano y yo hemos pasado la noche en el departamento de las francesas, Luciano en el cuarto con una de ellas y yo envuelto en un saco de dormir en el piso de la sala. Casi no dormí. Temprano en la mañana apareció una de las muchachas, la más alta, y me ofreció una taza de café. Le pregunté cómo había pasado la noche.
- Follando –me dijo.
Más tarde ayudé a Luciano a montar el puesto de pinturas en la plaza y me quedé con él casi todo el día. Está de buen humor. Me habla de los incendios que asolan Portugal y me dice que en Europa los viejos caen muertos como moscas a causa del calor. De vez en cuando alguien se acerca a preguntar por las pinturas, acrílicos que dibujan a fuerza de espátula muros de adobe y oleaje que revienta en un imaginario litoral.
Luciano es un tipo grande, más que yo sin duda, macizo, de espalda ancha, y luce una tupida barba en la que ya asoman no pocas canas. Podría decirse que a causa de su tamaño y contextura, que bien podría confundirse con la de un leñador en un bosque de secoyas gigantes, resulta intimidante pero no es así. Hay algo en su manera de mirar y de hablar que lo sitúa más cerca del que le oye, que de alguna manera envuelve y elimina cualquier temor. Gracias a él las chicas francesas han aceptado que me aloje en el departamento por un tiempo. Gracias a él, también, es que dispongo de algún dinero cuando me encuentro necesitado y sin un peso. Como he dicho antes: Luciano es más grande –más alto, más fornido- que yo y también tiene más edad. Debe estar ya por los cincuenta o cincuentitrés, no lo sé y nunca le he preguntado. En la explanada que hay frente al edificio de correos la gente se iba congregando, curiosa y risueña, para mirar la rutina de un mimo que se dedica a ridiculizar a los transeúntes que atraviesan su radio de acción.
Me paso la mañana leyendo Diario del año de la Peste, de Defoe, único libro que ahora poseo y que compré por quinientos pesos a un librero que se instaló cerca del metro Los Héroes, y fumando reclinado sobre un incómodo banco de madera que Luciano dispone para sus ocasionales acompañantes, adivinando las miradas que me dirigía desde sus ojos oscuros, desde su rostro cuadrado enmarcado por la barba y el cabello largo y desordenado. A veces, también, me ponía a mirar sus pinturas, los álamos en un segundo o tercer plano, la cordillera nevada casi fundida con el cielo, el tono metálico del mar que rompe, invariablemente, en la misma playa solitaria. Una suerte de espejos, pienso o recuerdo haber pensado en el momento, de especular devolución. De vez en cuando alguno de los dos decía algo, casi siempre Luciano era el que hablaba y yo me limitaba a responder brevemente.
- Las chicas esas son estupendas –decía, por ejemplo, o: Un día de estos te vienes a mi taller para que veas otra cosa, no esta mierda de paisajes que la gente compra como arte.
Yo sonreía, sin importar que esa invitación, repetida en incontables ocasiones, nunca se concretase, sin importar su ingenuidad al decir que la gente compraba sus pinturas como arte cuando en realidad los compraban como adornos más o menos feos para sus salas y comedores. Más allá, sobre las escalinatas de la catedral, sobre la muchedumbre que celebraba las payasadas del mimo, un grupo de mujeres rigurosamente vestidas de negro levantaba las fotografías de sus familiares desaparecidos.
- Este es un país sin historia –dijo Luciano luego de seguir la dirección de mi mirada-, es decir: este no es un país. Aquí la gente no se mira a los ojos, tienen algo como un miedo subterráneo que les impide mirarse al espejo. Nadie conoce los ojos del otro, somos como un país de ciegos pero peor. Ni siquiera podemos convertirnos en nuestro propio oráculo pues, como sabrás, cualquier vidente que se digne de tal debe ser completamente ciego.
Y se reía con ganas, divertido con la mención del vidente que, a mi parecer, era bastante notable aunque demasiado visitada. Nada de esto se lo dije, por supuesto, y le sonreí reiterando mi interés en el incendiario verano europeo.
19 de julio
Una de las francesas se llama Agathe y la otra Aude.
La primera de ellas, Agathe, es quien la otra noche durmió con Luciano, situación que se viene reiterando, por lo que me contó ayer el mismo Luciano, desde hace más o menos un mes. Ella es flaca y desgarbada, estudió Educación Diferencial pero se dedica al malabarismo en la ciudad de Lille, una suerte de capital del circo en Francia y su ciudad adoptiva, pues ella nació en Bourdeaux. Como malabarista, su especialidad son las pelotas para hacer sus trucos y es bastante buena: puede mantener hasta cinco pelotas en el aire. También practica por las tardes con un sombrero hongo, que se ha comprado en una tienda de Rosas con Veintiuno de mayo. Hasta ahora parece haber progresado bastante, pues ya puede hacerlo rodar de una mano a la otra, recorriendo los brazos y pasando, no sé cómo, sobre sus hombros. Agathe es blanca, pecosa y rubia. Creo que tiene los ojos verdes y el poco español que conoce está relacionado con la jerga incompresible de los malabaristas. Tiene un novio en Bélgica, que la acompañó hasta Brasil, antes de venir a Chile. A ella no parece importarle demasiado, y parece que a Luciano tampoco. Agathe no va al cine, no le gusta leer y son muy pocos los temas que tenemos en común.
Aude es pequeña y menuda, el pelo ensortijado y castaño oscuro y tiene la piel bronceada. También es pecosa y definitivamente más linda que Agathe. Tiene una mirada vivaz y sus silencios tienen más que ver con eso, con el silencio, que con su desconocimiento del idioma: Aude habla el español razonablemente bien para alguien que lo practica desde hace sólo tres meses.
Ambas fueron compañeras en la universidad y la una arrastró a la otra –Agathe a Aude, se entiende- a este periplo latinoamericano que comenzó en un encuentro de malabarismo en Río de Janeiro para luego viajar a Sao Paulo, donde Agathe se despidió de su novio, llamado Ettienne y que, al parecer, es uno de los mejores malabaristas de Europa. Después siguió una feria en Buenos Aires, en un baldío cercano al aeropuerto donde el barro les llegaba hasta las rodillas, y un encuentro en Chile, siempre siguiendo a la trouppe de malabaristas europeos y latinoamericanos, en una parcela en Pirque (el mejor de todos los festivales, me dice Agathe escogiendo muy bien las palabras). Ahora esperan por una amiga que debe llegar a mediados de agosto para viajar juntas hasta Chiloé, donde se realizará la siguiente feria de malabaristas. De lo que he escuchado, la amiga parece ser una escocesa que conocieron en Buenos Aires y se dedica a la fotografía o al cine, punto que no he podido aclarar pero que, a la larga, no tiene mucha importancia.
La tarde de ayer y la de hoy la pasé fumando y tomando café junto a la ventana del departamento, concentrado en la forma en que los tejados van dibujando horizontes diagonales bajo el cielo. También ayude a Agathe con algunas observaciones respecto a sus trucos con el sombrero que, al parecer, le fueron de mucha ayuda y agradeció sinceramente. Aude no estuvo ayer por la tarde ni hoy por la mañana y, según lo que me explicó su compañera (o lo que pude entender de su explicación), no pasa mucho tiempo en el departamento y se dedica a recorrer la ciudad y conocer todo lo que pueda ayudada por su handbook y su español terrible.
Pero antes de anochecer Aude volvió con una bolsa de naranjas, otra de manzanas y un par de botellas de vino que no tardamos en descorchar. Casi todo lo que sé de ellas fue lo que me contaron hoy, antes de salir. Había llegado Luciano y Aude tenía sueño, por lo que me despedí a eso de la medianoche y fui en busca de cualquier bar concurrido por los poetas de turno. Y, tal como lo esperaba, conseguí seguir bebiendo y pude comer algo a costa de este grupo selecto que mucho tiene de extravagante y nada de maldito, como ellos quisieran.






 Ella lloraba. Él miraba hacia adelante, más allá del parabrisas, a la luz que se iba diluyendo hasta desaparecer y ocultar la calle en la oscuridad. No habían estrellas ni luna. Él cerró los ojos.
Ella lloraba. Él miraba hacia adelante, más allá del parabrisas, a la luz que se iba diluyendo hasta desaparecer y ocultar la calle en la oscuridad. No habían estrellas ni luna. Él cerró los ojos.